Por: Ángel Miguel Pérez Martínez.
La luna me alerta de un ataque por la espalda. Con su resplandor me muestra, a través de sombras en el piso, la silueta de una mujer que está armada y, además, al acecho.
Por instinto, giro la cabeza buscando saber de quién se trata, pero no alcanzo a verla. Un filo plateado se clava furioso en mi hombro izquierdo.
Ágil, saca su arma de mi carne y hace brotar sangre que se filtra por los poros de mi camiseta blanca, también cortada. Enseguida lanza un segundo machetazo. Esta vez me hiere en la espalda.
La sorpresa se hace su cómplice. No me permite hacer nada para frenar esta demencial emboscada. Por fin logro darme vuelta y mirarla a la cara. ¡Es Rosalba*!
“¿Por qué me cortas?”, le pregunto sin obtener respuesta mientras el ataque continúa. ¡Corre Remberto, corre!, gritan algunos de los asistentes a la fiesta de la que acabo de salir.
“Si me vas a matar, me matas aquí”, le digo a mi agresora. No le debo nada, por eso no huyo. Aun así, siento que estoy cometiendo el peor error de mi vida.
Viene un tercer envión, me agacho y lo esquivo, pero ella es un relámpago, ya tiene preparado otro asalto e impacta de nuevo su filosa arma contra mi antebrazo izquierdo.
Como los anteriores, su nuevo machetazo va dirigido a mi cuello, lo compruebo con mis propios ojos. Cuál demonio, ella quiere tomar mi vida para alimentarse. Estoy espantado.
En mis brazos están las únicas armas que tengo. Obligado, me cubro debajo de ellos, intentando esconderme de una muerte segura. El machete vuelve a clavarse en mi humanidad, despertando nuevo dolor, ardor y otro intenso olor a sangre.
Mi último suspiro le responde con un débil puñetazo en su único descuido. Ella simplemente retrocede, mirándome fijamente a los ojos y empieza a esperar mi muerte. Yo bajo totalmente la guardia y descubro mi mano izquierda desmoronada.
Mis dedos, meñique y anular, lucen fuera de lugar. Parecen estar rodeados de rubíes, exponiendo el blanco de sus huesos rotos. No tengo control sobre ellos, parecen no hacer parte ya de mi extremidad, que tiembla sin cesar.
Moribundo, con el brazo derecho alcanzo a quitarme la camiseta empapada de sangre y la coloco alrededor de mi mano destrozada, envolviéndola junto a mis dedos que cuelgan casi mutilados.
“Llévenme al hospital”, clamo a mis familiares, quienes acudieron cuando escucharon gritos. Inmóviles, ellos me observan tirado en el piso con miradas que auguran mis últimos minutos de vida. “Aún me puedo salvar de morir desangrado, auxílienme”, les clamo otra vez.
Rosalba se queda tranquila entre esa muchedumbre que, aterrorizada y con temor a venganza, no hizo nada para detenerla. La gente parece estar en un anfiteatro disfrutando silenciosamente de un dantesco espectáculo.
Como puedo me levanto y aprovecho para alejarme. Trastabillando a mi suerte tomo la carretera que va desde esta, la vereda El Bongo, al casco urbano del municipio de San Onofre. Son las 8:05 de la noche del domingo 5 de noviembre de 1995.

Previo a una pelea, el pugilista posa en compañía del entrenador Manuel Vargas (QEPD). // CORTESÍA.
Desangrando recuerdos
Caminando casi a gatas puedo ver sobre esta vía destapada la sombra de la muerte persiguiendo mis pasos. Solo me acompaña la luna llena. Ella insiste en aclarar, aunque sea un poco, la más oscura de mis noches.
Desesperado, decido ir por mis propios medios al hospital del pueblo. Me lanzo a un abismo de agónico e inútil camino, solo, pues nadie me socorre por miedo a terminar asesinado a manos de los paramilitares, amos y señores de esta tierra.
Siento al paramilitarismo ensañarse conmigo y respirarme en la nuca, ahora desde sus trincheras. Temo a que aparezcan del monte hombres armados de las AUC, enviados por Rosalba a detenerme hasta que me desangre.
Sobre la polvorienta carretera va cayendo sudor. También sangre que emana de mis heridas. La lesión de mi mano izquierda me aterra. En la espalda tengo una profunda y larga brecha, así lo siento al palpar carne abierta.
Mi ritmo cardiaco aumenta. Los latidos de mi corazón bombean sangre a todo mi cuerpo. Sin embargo, parte de ella no regresa al organismo, va cayendo viva en la tierra. Allí se desvanece y de inmediato empieza a morir.
Cada gota de líquido vital que derramo retrocede el tiempo y hace surgir de mi mente un viejo recuerdo. Me vienen remembranzas de cuando era un niño y me empezó a gustar el boxeo. Son tan reales que las vuelvo a vivir en medio de esta agonía.
Mi hermano mayor, decepcionado, está “colgando sus guantes”. Ha llegado a casa con la cara hinchada, diciendo que acaba de hacer la última pelea de su vida.
“Cuando yo sea grande seré boxeador, derrotaré a quienes te han ganado y como Jorge Eliécer Julio, iré a los Juegos Olímpicos”, le digo indignado.
Hoy, después de ir a la escuela, tomé mi bicicleta y rodé a escondidas hasta el gimnasio donde entrenaba mi hermano. Es el club John Bill, la única escuela de boxeo que hay en San Onofre.
Luego de varias visitas el entrenador por fin me ha puesto los guantes. Dijo que tengo talento para el pugilismo. Por eso decidí dedicarme a este deporte, pues ya estoy grande, tengo 10 años.
Sigo andando como puedo y mis heridas arden en llamas, sobre todo cuando les corre mi sudor. La mano izquierda, que voy sosteniendo con la derecha, no deja de temblar por el intenso dolor.
En un paraje oscuro el cansancio me vence. Y ahora camino más lento. A lo lejos escucho el galopar de un caballo que se acerca. El jinete me llama insistentemente por mi nombre. “Soy hombre muerto”, me digo.
De repente le escucho decir: “Soy Luis Arcano, tu primo. Que haces caminando por aquí”. En medio de mi debilidad le digo: “Rosalba me dio unos machetazos”.
Casualmente él iba llegando a su casa y se desvió al reconocerme. Al verificar mi estado, de inmediato decidió ir velozmente a su vereda a prestar el carro de un familiar nuestro para llevarme al hospital.
Yo, mientras tanto, seguiré caminando. Nuevas gotas de sangre caen en la carretera y esto revive el momento cuando mis padres me descubrieron.
Ellos supieron a donde he estado yendo en las tardes después de asistir al colegio. Por eso hoy, cuando regresé a casa, mi papá me azotó con su cinturón y mi madre con una de sus chancletas. Estoy castigado.
No quieren que sea boxeador. Temen que me rompan la nariz. Por eso, cuando llego de la escuela, antes de almorzar, me quitan toda la ropa y me dejan desnudo en la casa para que no pueda salir al gimnasio.
Pero cuando se marchan, voy a donde mis primos que viven cerca, tomo prestada una de sus pantalonetas y salgo a entrenar, aunque cuando regreso me esperan los correspondientes azotes de mis padres.
Ya tengo 12 años. Aburridos de tanto castigarme, mis papás me enviaron por un tiempo a Barranquilla a vivir con unos familiares. Acá conocí a un promotor de boxeo, me puso a entrenar y me inscribió en el Campeonato Nacional Junior.
En mi primer torneo hice tres peleas, las dos primeras las gané por nocaut y en la tercera perdí por decisión de los jueces. Recibí elogios de conocedores de este deporte y me aconsejaron seguir entrenando.
Nueva sangre brota de mi cuerpo de piel tostada y cae en la tierra convirtiéndose en remembranzas, mientras espero el auxilio sentado en un tronco entre penumbras. Antes de desvanecerse para siempre, me hace revivir aquel momento cuando regresé a casa, ya con 15 años de edad.
Aquí tengo un dinero que ahorré durante estos años. Lo guardo celosamente en uno de los bolsillos de mi pantalón. Es temporada de fin de año y mis padres quieren que me quede, pero he venido solo de visita.
“Mamá, papá, aquí están 25 mil pesos, inviértanlos en lo que ustedes deseen. El resto los tomaré para volver a Barranquilla, allá estoy entrenando y quiero seguir compitiendo”.
La abrupta despedida tiene sorprendidos a mis padres. Sus rostros lucen aquel mismo semblante de cuando yo, siendo más pequeño, les mostraba mi gran amor por este deporte.
Me he enterado de que con aquel dinero ellos compraron una novilla, y les prometí regresar pronto con mucho más para comprar varias vacas, pues sé que llegaré a ser un gran boxeador.
Esperando el auxilio prometido para llegar más rápido a la zona urbana, empiezo a sentirme débil; he perdido mucha sangre, a veces dejo de tener contacto con la noción del tiempo y lugar. Trato de ser paciente.
De repente vienen imágenes vivas del 25 de septiembre de 1993. Estoy en la ceremonia de cierre del Campeonato Nacional de Boxeo de Mayores con sede en Jamundí (Valle). Embelesado, observo los labrados de mi primera medalla de oro. ¡Me he coronado campeón nacional en los 63 kilogramos!
En representación de Sucre, tierra en la cual volví a establecerme, actué en un equipo integrado también por Marcos Verbel, Luis Vergara, Dayro Esalas, Celso Ortega y John Altamiranda.
De esta camada de pugilistas sanonofrinos, Esalas, Verbel y yo hemos sido llamados a integrar la Selección Colombia a partir de 1994, año que se acerca prometiéndome muchas salidas internacionales.
Ahora me vienen a la mente imágenes vivas de la Copa Guantes de Oro, celebrada en Guatemala, donde gané medalla de plata, así como de los Juegos Odesur, efectuados en Venezuela y en los cuales me colgué otro trofeo plateado.
Escondido detrás de mis guantes, avanzo hacia adelante esperando la oportunidad para atacar a mis rivales en el Tercer Campeonato Panamericano con sede en Argentina, también en la Copa La Roma de República Dominicana.
Es 17 de mayo de 1994. En esta parte del planeta son las 7:43 de la noche, también dentro del Salón Colombia del Hotel Bogotá Royal, en donde en este momento leen mi nombre en la presentación de los Cien Atletas de Oro de Coldeportes.
Ya casi finaliza este fructífero año. Ahora, en una pomposa ceremonia de periodistas deportivos en Sincelejo, es el momento cumbre de su gala anual de exaltación y el presentador dice:
“El boxeador Remberto Bello Ávila, múltiple medallista internacional del peso ligero, ha sido escogido como el Deportista del Año 1994 en Sucre”. Todos se ponen de pie y me aplauden. Encandilado por los flashes de los fotógrafos, logro ver a Dios y le doy gracias.
Ahora mi mente me transporta al 21 de abril de 1995. Encarrilado en el ciclo olímpico, hoy estoy aún más ilusionado en clasificar a los próximos Juegos, pues me coroné campeón de los ligeros en el Festival Olímpico de México.

Remberto Bello Ávila estuvo en el programa “Los 100 Mejores Atletas de Colombia” de Coldeportes. // CORTESÍA.
Ya llegó Luis Arcano en el carro. Ingresamos a las calles del pueblo y nos vamos acercando al hospital. Mi mirada no esconde la galopante desesperación que le acompaña.
Luis Arcano no para de hablarme y a veces quita su brazo derecho del timón para sostenerme y evitar que desfallezca en medio de mis tambaleos.
Quizás simplemente estoy protagonizando una pesadilla sin fin. O posiblemente dentro de poco despierte y esto acabe pronto. No lo sé, tampoco tengo respuestas.
Las hemorragias son cada vez más abundantes, eso no parece importarle a mi mente, ella sigue haciendo lo suyo, cada gota de sangre que pierdo la transforma en un recuerdo. Ahora me lleva ante todos mis trofeos, es como si quisiera enfrentarme con mi carrera deportiva.
Entre los metales encuentro aquella medalla de oro conquistada en Acapulco. Su amarillo intenso alimenta mi instinto de supervivencia, el cual me viene empujando hacia la meta de este sangriento recorrido, que ha sido mi única opción.
La ausencia de fuerzas es mayor. No me deja saber si vivo en el presente o en el pasado. Hace opacas las escenas de mis participaciones en el XXI Campeonato Centroamericano y del Caribe en México y en los XII Juegos Panamericanos de Mar del Plata (Argentina).
En medio de las miradas expectantes de personas apostadas a las afueras del hospital, llegamos a la puerta de la sala de urgencias y el vigilante abre rápido sin necesidad de decirle una sola palabra, no hacen falta.
Entro y mis piernas se congelan. Una enfermera me siente llegar, suspende la atención que le da a un paciente, corre hacia mí. Ante ella me desvanezco, miro al techo, las cosas dan vueltas y de repente todo se vuelve oscuridad.
No sé si estoy vivo
Despierto. Me despierta el frío de una habitación. Permanezco con los ojos cerrados. Las voces de las personas cercanas no se escuchan. Me pregunto: “Si abro los ojos, ¿podré escucharlas?”.
Los párpados me pesan como si estuviesen anestesiados. Un pitido baila con mi corazón, tengo mucha sed y huele a alcohol. Creo que estoy vivo, tal vez solo he estado inconsciente, pero… ¿Cuánto tiempo?
Después de un agónico trajín en medio de sombras, llegué al hospital colgado en los hombros de Luis Arcano, pálido ya casi sin sangre en las venas y fuerzas en las piernas. Recuerdo sobresaltado.
Sigo despierto. No quiero abrir los ojos. Aun así, algo brilla cerca de mi rostro. Una fuga de luces negras y círculos blancos se reproduce detrás de mis párpados cerrados.
Contraigo los músculos de la cara, abro un poco el ojo derecho y veo una lámpara apuntándome. Ahora abro ambos ojos y entre las pestañas distingo a dos médicos y una enfermera.
Todos concentran sus miradas en mi brazo izquierdo, qué, extendido, reposa sobre una base enfocado por otra lámpara de luz más intensa. Siento miedo de pensar en mi propio cuerpo.
Me corre sudor por la frente. Cierro otra vez los ojos y clamo, clamo que mi mano, mi brazo y mi cuerpo en general, vuelvan a ser lo que eran antes de esta pesadilla.
Inicialmente, escucho murmullos y poco a poco sus voces se van haciendo más claras, aunque hablan entre sí con palabras que no conozco. A decir verdad, no les entiendo nada.
Una avalancha de desesperación brota de mi mente como lava en un volcán hasta hacerme abrir totalmente los ojos y chispas de valentía me empujan a confirmar si en verdad sigo vivo.
– ¡Ya está despertando!- avisa la enfermera al darse cuenta de que he girado la cabeza.
Expectante, los miro uno a uno a la cara buscando las respuestas a los mil y un interrogantes que me agobian.
– Señor Remberto, ¿usted recuerda lo que le sucedió?- me pregunta uno de los médicos.
Enseguida me viene una imagen de aquel instante de cuando vi mi mano con sus dedos casi mutilados.
– Sí, lo recuerdo, hasta cuando llegué aquí al Hospital de San Onofre- le contesto.
– Pero estamos en el Hospital de Sincelejo. Usted fue remitido de urgencia hasta acá por la gravedad de su estado y lesiones – aclara.
– ¿Estoy muy mal?- le pregunto con mi voz rota por el terror que continúa invadiéndome.
– Le hemos practicado una cirugía muy delicada en su mano izquierda- me informa.
¿Cómo quedará mi mano, doctor? Pregunto de nuevo.
– Aún no lo sabemos. Debemos esperar unos días para ver cómo evoluciona. Hicimos todo lo que pudimos- contesta antes de dar la espalda y retirarse con el otro médico.
La enfermera se queda conmigo en el quirófano y pasados unos minutos, me conduce a la sala de observación, recomendando que permanezca en total reposo.
-Recuerde que también le transfusimos sangre y tomamos más de 40 puntos de sutura en las heridas de la espalda, el hombro y el antebrazo izquierdo- dice.
El escudo, que guardé exclusivamente para mis combates sobre el ring, sufrió la peor parte en esa batalla desigual. Bastaron solo cinco minutos para que yo visitara por siempre el infierno.
Llueve en mi interior
Los días sanan mis heridas. Mis dedos meñique y anular luchan por recuperar su estado normal. Aunque han logrado pegarse a la carne y a los huesos de la mano, me es imposible moverlos y empuñar, no cierran por si solos, a veces ni los siento.
De casi nada ha servido mi dedicación a las terapias, no han arrojado los resultados esperados por la Federación Colombiana de Boxeo y Coldeportes, que también se esforzaron para recuperarme esperando mi regreso a la Selección.
Entre tanto, el tiempo no me pregunta nada. Pasa de largo como si mis metas no fueran importantes dentro de mi mundo, tampoco se detiene a recordarme, ni tan siquiera hace ya el esfuerzo de echarle un vistazo a mis hazañas.
Por su parte, el ciclo olímpico sigue su curso de prisa sin darme nuevas oportunidades. Para él es como si esto no estuviese pasando, pero mi vida está dando un giro completo y observo cada vez más lejos mis guantes.
Estamos en invierno, o quizás no. No lo sé, ni me importa. Solo sé que en mi interior llueve a cántaros. Desde el techo de mi alma caen hasta la cueva de mi corazón millones de lágrimas que se transforman en cortantes estalactitas.
De un momento a otro mi boyante situación económica se convierte en un plomo. Ya no soy uno de los 100 mejores atletas de Colombia, me quedé sin sueldo de Coldeportes, y si te siguiera contando cómo estoy por dentro, tus ojos enrojecerían.
Mejor te cuento que anoche todo el pueblo de San Onofre brincó de alegría al conocer la noticia. ¡Dairo Esalas y Marcos Verbel triunfaron en los Preolímpicos de Buenos Aires (Argentina) y obtuvieron cupos para los Juegos Olímpicos de Atlanta 96!
Por un instante me imaginé siendo uno de ellos, pero en realidad sigo sin salida, atrapado en lo que me depara el destino. Y aunque mi memoria continúa dando saltos, solo tengo ánimos para observar lo que ha sido de mí.
Aproveché cada oportunidad a mi alrededor para surgir en el mundo del boxeo, traído a mí por el destino, pero este mismo, permitió en tan solo un instante la destrucción de todo lo que había conquistado. Me pregunto: ¿Le fue tan difícil complacerme?
Ahora soy un inminente desplazado por la violencia. El terror quedó sembrado en mis entrañas, paso los días escondido en mi oscuridad sin atreverme tan siquiera a cultivar la tierra de mis padres porque el miedo nos hace pensar que no nos pertenece.
En mi propio pueblo no pude seguir sustentando mis necesidades. Ni siquiera corresponder al amor puro que descubrí en Araida Moguea, una dulce mujer que me arropó intentando hacer llevadera mi tragedia, aunque no fuera de ella.
Hoy, San Onofre, mi terruño, se queda inmóvil, viéndome partir. Naufrago en el océano de la vida, huyo a mi propia realidad o quizás emigro de un territorio de horror. De todos modos voy rumbo a Venezuela a refugiarme donde amigos que me dejó el boxeo.
Llevo en mi maleta no solo mis preciadas medallas para no olvidar nunca lo que fui, sino la esperanza de una vida distinta. No sé cuál, lo pienso mientras imbuyo rabia e impotencia por tener que abandonar a quienes amo y no poder cumplir mi sueño olímpico.

El deportista sufrió un ataque a machete en el mejor momento de su carrera deportiva. // CORTESÍA.
Empezando de nuevo
Han pasado ya seis meses. Aunque no ha sido fácil para mí en las “goteras” de Caracas, de alguna forma esta tierra me ha acogido, permitiéndome ganar un poco de dinero para el alojamiento y la comida. Trabajo en un gimnasio entrenando a niños que quieren ser boxeadores.
Pero sé que las cosas mejorarán desde esta noche, en la que abandonaré a mi fiel compañera, la soledad. Deprisa camino hacia la terminal de buses. Estoy ansioso por darle un fuerte abrazo de bienvenida a Araida, pues nuestro amor la trajo a mí para que juntos comencemos una nueva vida.
Antes de viajar desde Colombia, ella consiguió trabajo para los dos en un hogar de Minas de Baruta, una de las 32 parroquias del Área Metropolitana de Caracas. Allí obtendremos nuestro sustento laborando como sirvientes. Temo que tendré que dejar el ambiente del pugilismo para siempre.
Es jueves 23 de agosto del año 2007. Esta fecha no la olvidaré jamás. Hoy me he convertido en papá. Es una hermosa niña que llevará el mismo nombre de mi madre: Cruz María.
Acá entre nos, esperé hasta el último momento que fuera un varón para formarlo como boxeador y llevarlo hasta las olimpiadas, pero ya no importa, ahora esa bebé es quien me llena de vida cada vez que me mira.
Como todos los domingos, este es mi día de descanso. Despierto tranquilo y me dirijo al armario de la sala, saco de una de sus gavetas una pequeña caja de cartón. Enseguida se escucha un sonido metálico y al destaparla escapa un olor a óxido de cobre, son mis medallas, cada vez más verdes por el paso del tiempo.
Las voy sacando en el mismo orden en que me fueron entregadas, deteniéndome en cada una de ellas para observarlas fijamente hasta hacerlas aflorar gratos recuerdos y sonrisas de orgullo en mi rostro.
Esta vez en este ritual dominguero siento algo diferente. Es como si alguien me estuviese observando en secreto. Busco y en efecto, desde el otro lado de la sala, Cruz María, con sus 8 años de edad, me analiza detenidamente. Ahora camina y se posa frente a mí.
– ¿Papá, qué tienen esas medallas que cuando las miras sonríes, pero al guardarlas empiezas a llorar?- me pregunta.
-Son mis trofeos de cuándo fui boxeador, son solamente eso- le respondo.
– Eso ya lo sé, pero ¿por qué siempre acabas con los ojos llenos de lágrimas?- me confronta.
– Desde niño tuve el sueño de ir a los Juegos Olímpicos, estuve muy cerca, pero un día pasó algo inesperado que me lo impidió. Eso rompió mi corazón, hija-, le comento.
La inocente inquietud de Cruz María hace que me sumerja y reviva mi eterna pesadilla, esta vez desde cuando empezó todo.

El ex boxeador sucreño regresó a San Onofre luego de 25 años y entrena a niños entre ellos a su hija Cruz María. // CORTESÍA.
Cumplimos un mes concentrados con la Selección Colombia de Boxeo de Mayores en Cartagena para ir al torneo clasificatorio a Juegos Olímpicos de Atlanta y nos acaban de dar un fin de semana libre.
Sin pensarlo dos veces, he decidido aprovecharlo para ir a San Onofre y visitar a mi madre en la vereda El Bongo. Gozo de una excelente preparación, aun así siento que algo me falta.
A esta, la lejana vereda donde crecí, llegué antes de las 4:00 de la tarde y mi madre me ha dado ya mucho cariño y su infaltable bendición. Ahora me siento completo y me dispongo a regresar a mi casa de San Onofre.
Despidiéndome, mi primo Ronald me invita a una pequeña fiesta de quinceañero en casa de unos vecinos. “Tranquilo, ellos tienen permiso de los paras”, me dice. Yo quiero marcharme, él me insiste y yo finalmente accedo. “Estaré solo un rato”, le advierto.
Charlando entre el bullicio alguien irrumpe, todos callan, y yo miro para ver de quien se trata. Es Rosalba, quien según las malas lenguas, se unió a los “paras” y se encarga de descuartizar a quienes las Autodefensas Unidas de Colombia desaparecen.
En San Onofre las AUC ejercen como única autoridad. Regulan la vida cotidiana de nosotros los habitantes a su antojo, establecen castigos públicos e imponen trabajos forzados.
Es una región a donde esos forasteros han llegado a sembrar terror y a asesinar inocentes con tal de infundir miedo y ganar poder para sacar cargamentos de cocaína al exterior por nuestro mar.
Ellos se apoderaron hasta de las fiestas patronales y asesinan a quienes no obedezcan sus caprichos, fijan horas de salida y entrada a nuestras casas. A esto último no le presto atención.
Yo llego a El Bongo los viernes en la noche y vuelvo a San Onofre los lunes en la mañana. Vengo y regreso trotando, eso ya hace parte de mi entrenamiento.
Un borracho se sienta a mi lado, me pregunta entre dientes, si yo sabía o no que los “paras” me habían mandado a decir varias veces que no lo volviera hacer sin su permiso. A mi nunca me llegaron esos mensajes.
Rosalba se sentó a solas en una mesa y no me quita la mirada ni un solo instante. Pasan los minutos y ella no desclava sus ojos terroríficos, hambrientos de muerte. Con razón nadie se atreve a hablarle, ni siquiera se le acercan, pienso.
Su mirada me lo dice todo. Mandé a comprar dos botellas de ron, las coloqué en su mesa solitaria, se las regalé buscando con ello su simpatía, pero jamás sonrió, fue peor. Está ofendida y me observa más como su “presa”.
Pensaba que los paramilitares apreciaban mi esfuerzo, así como lo hace todo el pueblo, más cuando estoy representando a San Onofre, Sucre y Colombia. Me temo que el borracho dice la verdad.
En este patio lleno de gente hay una gran tensión, me siento intimidado, mejor me marcho. Me levanto.
– “Bueno, me tengo que ir, debo correr hasta San Onofre”, digo en voz alta.
– ¡Caramba, llegas hasta allá corriendo! “Tienes un buen estado físico”, comenta Rosalba. Se escucha por primera vez su voz.
– “Sí, claro, debo hacerlo para estar en forma y mantenerme en la Selección Colombia- le expreso. Ella es una mujer madura, de unos 35 años, yo acabo de cumplir 21.
Me despido, primero de mi primo, luego de la quinceañera y sus padres, felicitándolos de nuevo. Camino hasta atravesar la puerta principal de la casa, observando que la noche está bastante clara, hago calistenia para empezar a trotar.
Se agudizan mis sentidos, escucho pasos que vienen del callejón ubicado al costado de la vivienda, las hojas secas delatan las pisadas de esa persona, no sospecho nada, pero siento una pesada presencia. Aún así, agacho la cabeza, pongo mi mirada en la calle y la luna me alerta de un ataque por la espalda…
Siempre hay un después
Venezuela se estremece. El caos golpeó también a mi hogar. Lo llaman crisis y arrebató el pan de mi boca, obligándome a hacer parte del gran éxodo hacia mi propia tierra.
Transcurre el mes de octubre de 2019. Después de 25 años, piso de nuevo San Onofre con una familia que alimentar, no tengo más a dónde ir. Al menos el ambiente acá parece que ha cambiado un poco.
Cuando llegué a casa, la caridad se acordó de mí y puso en mis manos una tula llena de viejos implementos de boxeo, algunos aún sirven y los he tomado para iniciar una pequeña escuela.
En San Onofre todavía se respira boxeo. Y Cruz María inmediatamente al llegar se enamoró de esta disciplina, se sumó como practicante a la nueva aventura que me propone la vida.
Ella ni siquiera con la pandemia de coronavirus ha dejado de boxear. Es una deportista disciplinada, en Caracas había alcanzado a ser cinturón naranja de kempo (artes marciales).
Ya lleva más de 20 peleas oficiales, se coronó campeona nacional de los 51 kilogramos en los Juegos Intercolegiados, obtuvo una presea plateada en el Campeonato Nacional Junior y clasificó por Colombia a los VI Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe en Venezuela, de donde trajo un trofeo de bronce.
Ahora, se prepara para los Primeros Juegos Nacionales de la Juventud.
Mi pequeña ha desempolvado y empuñado mi vieja bandera. Anhela llegar a unas olimpiadas.
Y aunque ella tampoco lo logre, eso ya no importará; habremos vencido, pues este sueño olímpico, al final no habrá sido cortado, porque reencarnó en Cruz María.
* Nombre cambiado para proteger la identidad de la persona.


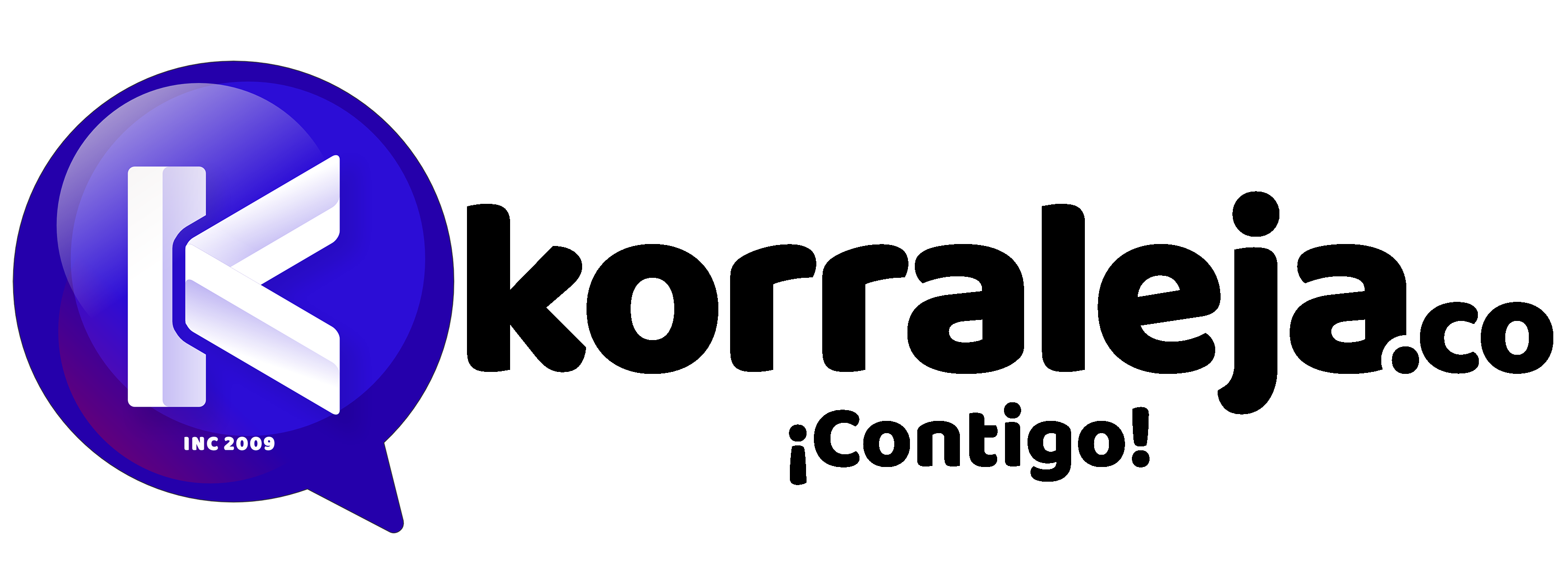


 Medio de comunicación digital
Medio de comunicación digital Información real en tiempo real de Sincelejo, Sucre y Colombia.
Información real en tiempo real de Sincelejo, Sucre y Colombia. Escríbenos al Whatsapp +573206274730 o al link
Escríbenos al Whatsapp +573206274730 o al link 