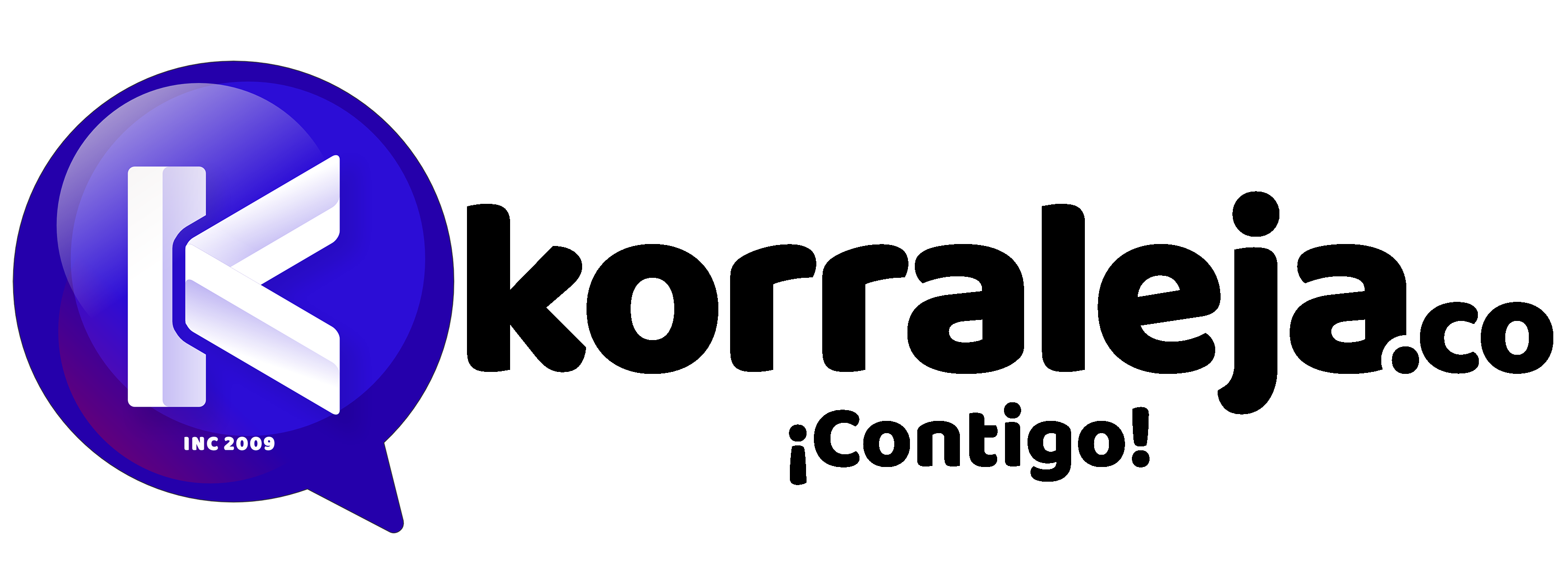El boxeador Miguel “Máscara” Maturana narra en carne propia las duras batallas que ha librado en la vida, las cuales hoy lo convierten en un hombre digno, más allá de ser el único campeón mundial amateur de Colombia.
VIDEO: PEQUEÑA INTRODUCCIÓN DE LA CRÓNICA ESCRITA (Haga clic abajo)
ÁNGEL MIGUEL PÉREZ MARTÍNEZ
Suena la campana; no estoy en un cuadrilátero, pero va a haber una pelea. Mis venas se llenan de adrenalina, y todos corren hacia la salida. Mientras tanto, yo empujo la silla de ruedas de mi amigo ‘Albertico’ hacia el patio del Marco Fidel Suárez.
Con ínfulas de héroe vengador, detengo el rodante de balineras y dejo caer mi bolso al piso, observando el salón abandonado frente a mí, donde he acordado enfrentarme a puños con el ‘matón’ del colegio.
Entro al lugar y, de inmediato, observo a mi rival esperándome. Sin perder tiempo, me acerco a él, y comienza la pelea.
Concentrado en la silueta de mi contrincante, veo de reojo cómo aparecen, de la nada, tres de sus secuaces, también en pose de combate.
De repente, las trompadas conectadas contra mi enemigo se diluyen en una ráfaga de golpes que llegan de sus cómplices, y caigo derrotado. Ellos desaparecen rápidamente sin ser vistos por los profesores y corren rumbo a sus casas.
«Pasan unos segundos; me reincorporo y salgo del maloliente salón para reencontrarme con ‘Albertico’, quien, con ojos expectantes, observa mi rostro y, riendo a carcajadas, me dice:
—¡Mierda, Maturana! Te dejaron la cara como una “Máscara”.
‘Albertico’ no para de reírse. Mientras tanto, miro hacia los lados y, a lo lejos, diviso al profesor de educación física; él actúa como si no hubiera visto nada, pero sé que lo ha visto todo.
Paso a su lado con los dedos cruzados, esperando que no nos diga nada, pero escucho al maestro llamarme en voz alta:
—¡Maturana! Otra vez peleando. Ya no sabemos qué hacer contigo. ¿Aún te gustaría entrar a un gimnasio de boxeo?
Siento la cara inmensa y pesada, pero sin ninguna vergüenza le respondo:
—Claro que sí, profe.
Él se queda pensativo, y yo vuelvo a empujar la silla de ruedas de ‘Albertico’ para acercarlo a su casa.»
Transcurrió solo una semana, y ya todo el colegio me llama ‘Máscara’.
Así me animan cuando peleo dentro o fuera del colegio; sin embargo, empiezo a dejar de experimentar ese extraño sentimiento que solía forcejear dentro de mí con mi risa fácil.
Ahora solo tengo las esperanzas que llevo contenidas en esta tarjeta de cartón, empuñada en mi mano derecha, junto a la decisión de huir de mi propia agresividad y la pobreza. También llevo el firme anhelo de vencer el desamor de mi padre.
Caminé varias calles, algunas sin pavimentar, y ya escucho una andanada de esos golpes impregnados de fuerza. Provienen de ese lugar al que he decidido escapar.
Allí, seres anónimos pujan y lanzan puños a un saco lleno de arena, intentando sacar de él las oportunidades de vida con las que no nacieron.
Son las 2:35 de la tarde de un lunes de mayo de 1973. Después de ir a la escuela, caminé rápidamente hacia el sector del ‘Pie de la Popa’, en Cartagena, y llegué hasta aquí, a la puerta del gimnasio de boxeo ‘Chico de Hierro’.
Me acerco a un boxeador que, tras acabar su rutina, descansa exhausto sentado afuera, y con mi voz ronca le pregunto por el entrenador Orlando Pineda García. Aún con el vendaje puesto, el boxeador extiende un brazo señalando hacia adentro.
Camino enseguida hasta ubicarme justo al lado del instructor, quien, al notar mi presencia, descuida un poco el entrenamiento de otro de sus boxeadores y me mira. Aprovecho el momento para decirle:
—Aquí le mandan esta tarjeta. Se la envía mi profesor de educación física, Orlando Herrera.
Pineda recibe el ya arrugado cartón con algo de recelo. Pasan varios segundos y, sonriendo, lee en voz alta el mensaje, que viene acompañado de una firma.
—Aquí le mando a Miguel María Maturana Machado; devuélvamelo como campeón. En el fondo se escuchan risas.
—¡Ah, ya! El profesor Herrera vino antes de ayer y me dijo: ‘Te voy a mandar a uno de mis alumnos, que más que estudiante, puede servir para boxeador’ —comenta, y enseguida me pregunta:
—¿Es porque te la pasas peleando en el colegio, verdad? —Su tono de voz es fuerte y áspero.
—No, solo defiendo a mis amigos de unos compañeros que a cada rato los molestan. Pues, al que los vacile, le doy su pescozón —le respondo, tratando de justificar mi comportamiento agresivo.
—Pero si vas a ser boxeador, no puedes seguir peleando en el colegio ni en la calle —me advierte.
—Bueno, yo dejaré de pelear —le contesto, mirándolo a los ojos, casi suplicándole que me dé la única oportunidad que tengo. Él me responde la súplica, vacilante pero amable.
—Ven mañana a entrenar, pero si llego a saber que armaste lío en el colegio o en la calle, te largas del gimnasio —expresa antes de alejarse.
Celebro con un grito y lanzando puños al aire. Así, emocionado, regreso a casa y encuentro a mi madre en su faena diaria, confeccionando vestidos para pagar el arriendo y comprar nuestra comida.
‘Cuando yo sea campeón mundial, le daré de todo a mi mamá para que no tenga que trabajar más. Además, le compraré una casa grande en un barrio bonito’, pienso mientras la observo inclinada sobre su máquina de coser.
Mi papá no necesita nada; él tiene un buen trabajo, mucha reputación y otra familia a la que no pertenezco. Pero haré que se sienta orgulloso de mí, como yo lo estoy de él. Así tal vez deje de ocultarnos ante la sociedad a mis hermanos Mercedes, María, Ever y a mí, por ser sus hijos ilegítimos.
Sé que si entreno fuerte lo lograré, ya que el estudio no es lo mío. Para mí, el colegio es una prisión; no aguanto ni 30 minutos sentado. Los profesores dicen que tengo algo llamado ‘hiperactividad’.
Voy camino al gimnasio, vistiendo una pantaloneta de mi color favorito, aunque tiene un pequeño agujero en la parte de atrás. También llevo unas botas igualmente azules, muy desgastadas, pero eso no me importa. Además, traigo unas vendas de trapo.
Al entrar, me encuentro de frente al entrenador Pineda; él me mira con cara de sorpresa y me lanza una pregunta:
—¿Ajá, no te dije que vinieras al día siguiente, es decir, el martes? Y ya hoy es sábado.
—Profe, es que no encontraba quién me regalara una pantaloneta y se me fueron pasando los días hasta que conseguí todo lo que necesito —le explico.
Pineda no dijo nada y, con indiferencia, me ordenó hacer 20 minutos de velillo como calentamiento. Ahora me está enseñando los cuatro golpes básicos del boxeo; creo que hoy no le pegaré a nada, solamente al aire.
Con el transcurrir de los días, la constancia va transformando el boxeo en una dulce rutina, que me llena de ilusiones y me muestra la vida como un lugar en el espacio del tiempo donde debo luchar por mis sueños, aunque parezcan inalcanzables.
Por eso, mi registro de combates oficiales crece rápido y deja atrás un viejo récord de peleas callejeras que yace detenido. Pineda y mi profesor de educación física se asombran por esto, mientras yo simplemente me enfoco en el deporte que amo.
Además, “Pine”, como lo empecé a llamar, me entrena cada vez con mayor entusiasmo y tiene tantos conocimientos sobre boxeo como esperanzas en mí. Cada día aprendo algo nuevo, aunque a veces se pone tedioso dándome consejos como si fuera un niño, ¡y ya tengo 17!
Él intenta llenar el vacío que tengo por la ausencia de mi padre y enseñarme a tener más “respeto” hacia los demás. Sin embargo, yo sigo siendo irreverente, sin “comerle cuento” a nadie. A mis amigos eso los divierte.
Es momento de una despedida. El gimnasio “Chico de Hierro” se había convertido en mi hogar. Aquí todos me ayudaron a superar mil dificultades para que no viera frustradas mis metas.
“Pine” me está remitiendo a un club llamado “El Terminal”. Su decisión me enoja, pero, después de varios minutos, recapacito y comprendo que, al enviarme a esa escuela de combate, él está buscándome un mejor futuro como boxeador.
—Allá tendrás toda la implementación que necesitas, la que no te he podido dar acá —me dice, observándome con su mirada sincera de siempre, aunque esta vez noto tristeza en sus ojos de miel.
Es 11 de julio de 1981; estoy cumpliendo 22 años y me acabo de topar con mi gran tesoro guardado debajo de mi viejo colchón: mis dos medallas de campeón nacional. Una dice Medellín 1978 y la otra, San Andrés Islas 1979.
Por fin encuentro mi morral. Voy a llenarlo con mis mejores uniformes para viajar a Bogotá. ¡He sido preseleccionado para el Primer Suramericano Amateur, clasificatorio al Mundial! Con solo pensar que podría llegar a representar a Colombia, mi corazón se emociona.
El equipo nacional que se arma para el campeonato internacional estará a cargo de Orlando Pineda García, quien ahora es seleccionador de la Federación Colombiana de Boxeo. ¡Sí, me voy a reencontrar con el “Pine”, mi viejo entrenador!
—Maturana, recuerda, aunque eres muy bajo para tu categoría, posees características anatómicas especiales que te harán muy grande en el boxeo—me dice “Pine” durante mi primer entrenamiento con la Selección Colombia.
Con guardia adelantada, recorro el cuadrilátero sin levantar los pies. Acompañado de mi inmortal espíritu juguetón y retador, persigo al venezolano Antonio Suárez en el último asalto de la final del peso Gallo. Es sábado 29 de agosto de 1981. Los últimos segundos de este capítulo final se hacen eternos, aunque voy ganando la pelea.
Por fin suena la campana. Regreso a mi esquina, donde, emocionado, “Pine” me alza el brazo. Pasan unos minutos, y el juez principal, en la mitad de la lona, me proclama ganador. ¡Soy campeón de Suramérica! ¡Y clasifiqué a la Copa Mundo de Montreal!
Suspendidos en el vacío, después de casi tres meses de preparación, miro la camiseta de “Pine”, quien va sentado a mi derecha; luego miro la mía. Ambas son de color azul y blanco, y llevan en el pecho, con letras grandes, la inscripción “Suramérica Team”.
Es mi primer viaje en avión, vamos hacia Canadá. Voy lleno de energía para darlo todo y dejar el nombre de Colombia muy en alto.
Cae el telón de la tercera jornada de la II Copa Mundo. Me mantengo invicto con tres triunfos; hoy le gané 5-0 al canadiense Billy Rannelli, y mañana enfrentaré al filipino Legtpet Tavon en la fase semifinal.
—¡“Pine”, “Pine”! ¡Voy a pelear la final! ¡Voy a pelear la final! —
Le repito, todavía eufórico, a mi entrenador, sacudiendo su espalda mientras duerme. Hace un rato regresamos al hotel, después de asegurar mi cuarta victoria y la medalla de plata.
—Sí, Maturana, ya acuéstate, descansa, que la gran pelea es mañana. Y déjame dormir, que me siento resfriado —contesta un poco enojado mi fiel maestro, envuelto en una frazada y medio dormido.
Vuelvo a mi cama. Me meto de nuevo bajo mis gruesas cobijas, tratando de espantar este congelante frío canadiense. Tengo claro que esta gran emoción seguirá dentro de mí durante horas y no me dejará dormir.
Aunque la temperatura está bajando aún más con el pasar de la noche, empiezo a sentir calor dentro de mi cuerpo, así como una incomodidad en mi parte más íntima. Me toco y palpo algo raro allí, es una «bolita».
—“Pine”, “Pine”, me siento como si tuviera fiebre —
Le comento al oído a Pineda, tras saltar aterrorizado desde mi cama, pero él no me escucha, ya está profundamente dormido.
Llegan los primeros rayos de luz del 18 de noviembre de 1981, y vemos con mayor claridad que no nos sentimos bien.
“Pine” tiene catarro, tal vez causado por ese ambiente helado que encontrábamos afuera cuando salíamos a trotar. Entre tanto yo, todavía siento un poco de fiebre, y hemos decidido esperar que esta pase sola.
Después del desayuno, volvemos a la habitación. “Pine” adopta una actitud dramática y me hace sentar frente a él. Me dice:
—Cuando regreses a Colombia, encontrarás tu nombre escrito con luces de neón que prenden y apagan, como la publicidad de los grandes almacenes que has visto aquí: “Miguel ‘Máscara’ Maturana, campeón del mundo”.
Sonrío ampliamente, pero él mantiene su expresión seria y continúa:
—Estás muy cerca de quedar en la historia de Colombia, si te coronas como nuestro primer campeón mundial de boxeo aficionado.
Sus palabras surten efecto; disminuyen aún más mi fiebre y esto disipa nuestras dudas de subir o no al ring.
Me lleno de una ilusión que casi puedo tocar, y, al decidir seguir firmes hasta dar la última gota de sudor, escucho otra de sus frases sabias: “primero se gana, después se llora; nunca al revés”.
Sentado en el banquillo de la esquina roja, espero el inicio del primer asalto de mi quinta y última pelea en el mundial. ¡He llegado tan lejos que aún no me lo creo! Me siento sin fuerzas; mi cuerpo está cansado, pero deseo algo más que una medalla de plata.
Observo fijamente a mi contrincante al otro lado del ring. Se llama Chang Im Suk, es de Corea del Sur. Mientras noto que tiene la cabeza grande, “Pine” sigue “inyectando” ánimos a mis músculos, me hace recordar mis fortalezas y soñar con la ilusión de un título mundial.
De repente, el eco metálico del primer campanazo llena el aire. Ocultando mi debilidad, me levanto ágilmente, choco guantes con mi rival y, teniéndolo frente a mí, pienso: ‘Este cabezón no me va a ganar’. Comienza el combate.
El surcoreano absorbe cada uno de mis golpes casi sin retroceder. Por algo venció al cubano Luis Delis, quien hasta ayer era el favorito en la división Gallo.
Termina el primer asalto y regreso a mi esquina casi sin recibir golpes, aunque más cansado.
He encontrado una “muralla” que se endurece con el pasar de los asaltos. “Pine” agita el aire con una toalla frente a mí, no solo para sofocar mi fiebre, sino también para recuperar mis fuerzas. Al mismo tiempo, me dice:
—Tú tampoco retrocedas, sigue golpeándolo, él solo está esperando un golpe de suerte. ¡Ya es el último round!
En este escenario, el Arena Maurice Richard, durante mis anteriores combates, no solo he demostrado capacidad técnica y física, sino también mi facilidad para generar simpatía a mi alrededor, así me gané el corazón de los aficionados y de los boxeadores de otras selecciones. Ellos son quienes me alientan desde las gradas en este momento.
La pelea ha terminado. ‘Sé que he sido superior a él, aunque no tanto como contra mis anteriores rivales’, pienso mientras el árbitro me coloca a su izquierda y a Chang Im Suk a su derecha. El juez de la mesa principal anuncia el resultado: 3-2 a favor de ¡Miguel Maturana de Suramérica!
Me escabullo de la mano del hombre del corbatín, y, de espaldas a la mirada de desilusión de mi rival, reúno fuerzas que no sé de dónde vienen. Doy un salto tan alto que siento que beso el cielo, rompo las barreras de lo efímero y me hago inmortal porque ¡soy campeón del mundo!

Miguel «Máscara» Maturana, pega un gran salto al ser proclamado campeón del mundo. //Cortesía.
CELEBRACIÓN Y NOCAUT
Deleitándome con las mieles de mi medalla de oro en la ceremonia de premiación, de repente me llaman de nuevo, esta vez para ser proclamado el segundo boxeador más técnico de la Copa del Mundo.
En la votación solo me ha superado Carl Williams, de los Estados Unidos, quien es el campeón mundial de la división del peso Pesado.
Pletórico, regreso al hotel con el resto de la Selección de Suramérica, de la cual también forman parte otros cuatro boxeadores colombianos, varios venezolanos, un argentino y un ecuatoriano. Ellos vienen cargados de medallas de bronce y celebran como suya la conquista de mi presea dorada.
Si anoche no dormí de la emoción por haber asegurado la medalla de plata, esta noche no voy a cerrar los ojos; tengo miedo de que, al despertar, esto sea solo un sueño y yo no sea dueño de esta joya que llevo colgada en el cuello. Por si me quedo dormido, no me la quitaré hasta que amanezca.
Todos se fueron a dormir después de ducharse. Yo continúo en el baño, sofocando con agua la fiebre y mi extraña protuberancia, que ahora me incomoda más, sobre todo al estar sentado.
—¡Ay!, ¡ay!, ¡ay! —grito, levantándome del inodoro. “Pine” despierta y corre al baño preguntando:
—¿Qué te pasó, Maturana? —Se asoma y observa la taza llena de sangre. De inmediato lanza otra pregunta:
—¿Te cortaste?
—No, yo mismo me rompí una bolsita que tenía en el ano —contesto, angustiado.
Desconcertado, él va a buscar un rollo de gasa para que me cubra la herida. Razonando durante unos segundos, dice:
—Ah, por eso tienes fiebre. Mañana, cuando regresemos a Colombia, haré que te revise el médico de la Federación.
—Tal vez se te formó una hemorroide porque al principio te bañabas con agua demasiado caliente en el hotel —me dice “Pine” en voz baja en el avión que nos lleva a Barranquilla, desde donde viajaremos por tierra hasta Cartagena.
Tras el aterrizaje, “Pine” coloca una de sus manos sobre mi hombro izquierdo y expresa:
—Cuando lleguemos a Cartagena la gente te va a esperar y a tratar como si fueras un héroe. Tú ten cuidado con eso, no pierdas la humildad y pórtate mejor que antes, porque desde ahora serás un ejemplo para los demás deportistas.
A mí no me salen palabras; simplemente bajo la mirada y asiento con la cabeza.
Siento olor a mi tierra y despierto. Veo a lo lejos el retén “Doña Manuela” rodeado de una multitud que está esperándome. Estamos entrando a Cartagena.
Aficionados, amigos y curiosos han venido a recibirme. “Mis paisanos me quieren”, pienso y sonrío al observar el lugar colmado de gente.
Al cruzar el retén, una comitiva me hace bajar del vehículo en el que vengo viajando desde Barranquilla y me suben a un carro de bomberos.
La gente no para de aplaudirme, agradecerme, felicitarme; todos quieren tocarme y abrazarme. Miles de personas me hablan entre el bullicio; solo entiendo que están contentos por mi hazaña y les sonrío.
La agitada muchedumbre empieza a mostrarme a mis amigos, a quienes saludo eufóricamente en medio de este ambiente de alegría. ¡Hay fiesta en Cartagena!
Entre pancartas, jolgorio, fuertes sonidos de sirenas y luces de colores, vamos atravesando la ciudad en una caravana que llegará hasta el Hotel San Felipe, donde me tienen preparada una recepción especial; también habrá una rueda de prensa.
Un montón de autoridades que no conozco me felicitan con abrazos y elogios antes de esta rueda de prensa, en la cual uno de los periodistas me pregunta: «¿Qué viene ahora para Miguel ‘Máscara’ Maturana?». Yo le respondo:
—Me prepararé para ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, porque también quiero ser campeón olímpico.
Terminada la rueda de prensa, el último periodista se disuelve entre los aficionados que siguen afuera, e inesperadamente estos notan la presencia de un hombre inexpresivo entrando al lobby del hotel.
Varios de ellos lo saludan y hasta lo felicitan sin obtener respuesta. Es el profesor Miguel Maturana, mi padre.
Emocionado, salgo a darle un caluroso abrazo, el cual resulta ser un gesto tímido, sin afecto. Me avergüenzo y trato de ocultarlo mostrándole mi medalla y mi diploma.
Luego, él mira a su alrededor, como verificando que ya no haya periodistas presentes, y, en lugar de considerar positivo mi logro deportivo, expresa sin piedad:
—Preferiría un diploma de bachiller a este cartón sin validez que te dieron por darte golpes como una bestia con otro bárbaro, y fuera de eso, tras de nada.
Mi risa fácil se borra de inmediato; así mismo, la inmensa alegría traída desde lejos para compartir con todos y por la cual creí haber ganado la admiración de mi padre se escapa de mi corazón como una mariposa que no volveré a ver jamás.
Aunque no es evidente, “Pine” percibe el profundo dolor que quedó clavado en mi pecho con ese fulminante nocaut propinado por mi propio padre, y en una reacción natural, se le acerca diciéndole:
—Usted tiene derecho a expresar lo que piensa del boxeo, pero su concepto es un prejuicio, porque este deporte no lo hacen bárbaros, pobres o negros sin oportunidades de nada; también lo practican personas con títulos universitarios en todo el mundo, y no son ni negros, ni pobres, ni analfabetas.
Mi padre observa a Pineda fijamente con ganas de pegarle; sin embargo, esto no detiene la intervención de mi entrenador:
—Y permítame decirle, usted es profesor de matemáticas, y si se muere mañana, dentro de un año nadie, salvo su familia, lo va a recordar. Sin embargo, este muchacho ya hizo historia, y nadie lo va a olvidar. Entonces, lo mejor que usted puede hacer es apoyarlo para que continúe su carrera deportiva y animarlo a regresar al colegio.
—De todas maneras, a mí no me gusta el boxeo; esa es una actividad para salvajes —remató mi padre, con su temperamento severo, dando así por terminada la conversación y su visita.
“Pine” y otros miembros de la Federación me consuelan para que no le dé importancia a este episodio; a pesar de ello, lo expresado por mi padre resuena en mi cabeza, estoy ensimismado.
Mi cruda realidad se reencuentra conmigo, ahora con una furia que me deja sin fuerzas, fuerzas que parecen haberse perdido en mis batallas, donde puño a puño, inocentemente fui persiguiendo una ilusión para resolver todas mis carencias.
Mis nuevos días se parecen a los de antes; lo novedoso es que empresarios de boxeo profesional me visitan constantemente en el gimnasio, me aconsejan y animan a dar el salto al profesionalismo.
Tal vez sea cierto lo que ellos dicen: el amateurismo no deja nada. Esto me coloca en una encrucijada: ir a los Juegos Olímpicos o firmar ese jugoso contrato con el que le podría comprar una casa a mi madre. Inconscientemente, ya sé cuál de los dos caminos tomar.
¡Llegó el día! El periódico de este viernes 2 de abril de 1982 trae una nota que dice: “El campeón mundial aficionado de boxeo en el peso gallo y mejor deportista del año 1981 en Colombia, ‘Máscara’ Maturana, hará esta noche su debut como profesional en Cartagena”.

Miguel Maturana, mejor deportista de 1981 en Colombia, debutó en el profesionalismo un año después. //Cortesía.
Sí, firmé contrato con un empresario de Córdoba y recibí un millón 400 mil pesos. Nunca había visto tantos billetes juntos; serán para comprarle la casa a mi mamá. Mientras tanto, los puse en una cuenta a nombre de mi padre para que por fin se sienta orgulloso de mí.
Cuatro peleas en nueve meses, todas ganadas, es mi récord, que empecé debutando ante el norteamericano Johnny Jackson, a quien noqueé. También por la vía del nocaut vencí a Guillermo Ramos, Pedro Barrera y René Merced.
Estoy esperando el momento para subir al ring en busca de mi quinto triunfo, miro a mi esquina y percibo una gran ausencia: no está “Pine”. Con él discutí hace unas semanas cuando me dijo:
—Maturana, dicen por ahí que andas con un boxeador consumidor de drogas; apártate de ese tipo de gente, eso no es bueno para tu imagen.
Yo le contesté con mucha arrogancia:
—Mire, profesor, le voy a pedir un favor: ocúpese de mis entrenamientos que yo me ocupo de mis amistades.
—¿Ah, sí? Pues déjame decirte que desde hoy dejo de entrenarte —me respondió “Pine”, yéndose muy decepcionado.
Mi quinta batalla como profesional es contra Rubén Darío “El Huracán” Palacio por el título nacional Gallo en la Plaza Monumental de Cartagena, donde ya mis aficionados me han ovacionado hasta la gloria tres veces. Sé que hoy, sábado 18 de diciembre, no será la excepción.
Después de esta pelea cumpliré mi sueño de darle la casa a mi mamá, pues “Pine”, antes de alejarse, me ayudó a encontrar la que le voy a comprar; queda en el barrio La Consolata, cuesta un millón 100 mil pesos, y solo falta pagar y recibir la escritura.
Suena la campana y termina el octavo round. Mi contendor quedó en malas condiciones y se niega a seguir peleando, aunque al final del asalto logró conectarme un volado de derecha en la cabeza que me tiene tambaleando.
Su entrenador prácticamente lo está obligando a continuar y ya está levantándose del banquillo para el noveno round. Yo hago lo mismo, y el cansancio viene a visitarme en el mejor de los momentos de esta pelea que voy ganando.
Ambos, con la intención de darlo todo, nos enfrascamos en un intercambio de golpes que obliga al público a levantarse de sus asientos. Mis piernas flaquean y mi guardia me traiciona, dejando pasar un recto o una “tempestad” que arrasa mi cara. Estoy en la lona.
El árbitro detiene la pelea al observar que ya no puedo continuar. Enseguida se esfuma mi quinta victoria y el remordimiento trae a mi mente imágenes de humeantes “viajes” con fogata en la playa, en compañía de Mario Miranda, durante las semanas previas al combate.
En esas salidas clandestinas imité a mi ídolo y amigo para acompañarlo a disipar un poco con yerbas no muy santas la amargura que siente desde hace tres meses por no haber podido conquistar el título mundial pluma ante el boricua Juan Laporte en Nueva York.
Ahora soy yo quien no ve salidas; tampoco puedo evitar ver el mundo caerse frente a mí. Es la peor de mis noches. “Enloqueceré si no logro encontrar algo que me satisfaga de verdad”, pienso. Mi desesperación lee mi mente y me lleva de su mano a un prostíbulo a consumir marihuana durante tres días.

Miguel María «Máscara» Maturana Machado, boxeador peso Gallo. // Cortesía.
SANGRE TRAICIONERA
Una gran impotencia me consume por dentro sumergiéndome en las profundidades de una intensa rabia que me lleva a visitar la locura, a intentar quemar el colchón en donde duermo y hundir en destrozos aquel diploma, después de ir a vender por unas monedas mi medalla de campeón mundial. Al otro lado, mi madre llora desconsolada sentada en una silla en la sala de la casa.
“Pine” ya se enteró de mi “acto esquizofrénico”, como quizás alguien en la calle le comentó, y enseguida vino a verme, pero no me encontró. Luego, la incertidumbre lo llevó a un segundo intento hallándome en casa con la soledad y perdido en esa depresión que deja el último humo de la marihuana después de escalar el aire y despedirse.
Él, sin una pizca de resentimiento, me toma de un brazo y me saca a caminar sin rumbo fijo. Después de recorrer varias cuadras junto a su silencio y bajo la calurosa tarde, recuerda que cerca vive su amigo Jesús Felfle y vamos juntos a visitarlo.
Pineda aprovecha el cálido recibimiento que el abogado y réferi de boxeo nos da con refrescos para preguntarme el motivo de mi mal comportamiento.
— Esta mañana fui adonde mi papá a pedirle autorización para retirar 50 mil pesos del dinero que puse a su nombre y me dijo: “Ya no te queda nada de esa plata”.
Entonces, yo cogí rabia y le tiré piedras a su casa. Después, alguien se me acercó y me dijo al oído: “El profesor tomó ese dinero para pagar el tratamiento médico de su hijo que tiene polio”
“Pine” de inmediato le pide a Felfle que nos acompañe a ir donde mi padre para preguntarle su versión de los hechos.
— Yo le daba la plata a él, porque venía amenazándome con un cuchillo. Eso seguramente era para comprar droga — Responde mi padre, cuando “Pine” le pregunta sobre el dinero.
— ¿Y cuánto le daba usted? — Preguntó de nuevo.
—Yo le daba lo que él me pedía; 50 mil, 40 mil o 30 mil — Aduce mi padre de espaldas a la puerta de su casa, a la que sostiene medio cerrada con una de sus manos.
— Pero, yo solamente me ausenté del país 45 días y cuando me fui “Máscara” estaba bien — Argumenta “Pine” y añade:
— Yo no sé cuánto sea un millón 400 mil pesos en marihuana, ha de ser bastante, tanta que él no se la va a fumar en un mes y medio. Además, usted dice que él lo amenazaba con cuchillo para que le diera la plata, pero para dársela, usted tendría que haber ido primero al banco a sacarla — Expresó “Pine” con carácter.
Mi padre se queda en silencio confirmándose así la pérdida de mi preciada alhaja y deja al descubierto su sagacidad, esa que usa también para mantener dos familias de manera paralela, una en la opulencia y otra casi en la mendicidad.
“Al final no pude cumplir a mi madre la promesa de regalarle una casa”, me recrimino constantemente, hundiéndome más en la marihuana, la cual trajo de regreso mi agresividad y me alejó de los entrenamientos desde hace ya un año.
En este infierno nada parece darme paz, de un momento a otro paso de reírme a carcajadas a tener el ceño fruncido, a veces salpico con mi amargura a la gente como si tuvieran la culpa de mis males, por eso se alejaron de mí y piensan que me volví loco y peligroso.
Para colmo, tengo pocos momentos sin ansiedad, justamente este es uno de ellos, lo quería aprovechar para sentirme como una persona normal, aunque fuese por unos minutos; ya esto no será posible, pues un amigo vino a visitarme al gimnasio en donde yo trabajo como celador.
Sin prisa, esta persona trae recuerdos del pasado y elocuentemente reconstruye ante mí mis hazañas para luego comparar sin piedad al hombre corajudo que fui con el que soy ahora, enseguida yo, como de una pesadilla, despierto angustiado dispuesto a buscar ayuda.
Regreso de trotar por primera vez en todo este tiempo, recordando orgulloso que anoche terminé un mes más de terapias en Alcohólicos Anónimos, y me animo a proponerle a mi poca fuerza de voluntad cumplir pequeñas metas que me posibiliten volver al cuadrilátero.
Después de casi un año y medio retorné a los ensogados. En cuatro meses protagonicé seis combates de los cuales coseché cinco victorias y un empate. Este balance hace muy confortable mi regreso, el cual no festejaré por temor a caer otra vez en aquella pesadilla.
Para volver a ese oscuro mundo solo necesitaría de una pequeña tentación e inocentemente la traía pegada detrás de mis orejas, lo estoy descubriendo en este instante, cuando mi propio entrenador me está agasajando con mujeres, ron y drogas.
Creí estar a salvo, pero el abismo me está seduciendo y estoy cayendo en él de nuevo.
Más engañado que antes introduzco mi carrera boxística dentro del laberinto de la drogadicción, ahora con una sustancia más potente a la que llaman “basuco”.
Estoy convencido de que podré mantenerme en el deporte y porque no, pelear sin entrenar tanto, usando mis reservas físicas y capacidades técnicas.
¡Lo estoy logrando! Después de nuevas peleas me coroné campeón nacional Gallo y quedé ranqueado para pelear el 15 de mayo de este 1987 el título mundial de la Federación Internacional de Boxeo. Será en la Plaza de Toros de Cartagena, ante mi público.
“No pasé del quinto asalto de los quince pactados”: me digo tirado en la lona frente al estadounidense Kelvin Seabrooks entre la confusión del nocaut y ante una afición que empieza a sospechar de mi afinidad con la droga, aunque la pelea iba bastante apretada.
Mi apoderado me ha cambiado el entrenador, me puso uno peor, pues este me trae droga al mismo gimnasio. Aunque volví a ganar, luego de dos triunfos perdí, esta vez ante Luis “Chicanero” Mendoza, contra quien peleé sin entrenamiento y el peso de las 122 libras lo di a punta de “basuco”.
Sentado cabizbajo en un taburete recostado en una de las paredes del gimnasio me doy cuenta que en la última década mi carrera boxística se ha ido a menos, con más victorias que derrotas. Por primera vez sumo dos caídas consecutivas, y ya llevo dos años sin pelear.
‘Se acabó mi boxeo y de este no me quedó nada’, pienso. Todo el dinero así como venía se iba en cocaína, la droga que consumo desde 1991. Hasta he recurrido al delito para saciar mi adicción a ella.
Veo a alguien entrando al gimnasio, giro la cabeza para ver mejor, es “Pine”.
— Oye, “Máscara” necesito hablar contigo —
Me dice después de un efusivo saludo que borra en segundos años de distanciamiento. Su semblante es muy serio. Me acerco a él para ponerle atención.
— Por ahí un policía amigo mío me dijo que tú estás “sentenciado” y que en cualquier momento te van a matar, si sigues robando en el sector de Chambacú —
— ¿Verdad, “Pine”? —
Le pregunto con los ojos bien abiertos y asustado por lo que acabo de escuchar.
— Sí, dijo que te metes a las casas a robar macetas y cuando te descubren las tiras y las rompes. Ya los vecinos pusieron la denuncia ante la Policía, porque al parecer también andas atracando a la gente con un machete —
“Pine” me invita a una tienda ubicada diagonal al gimnasio a comer pan con “chicha”, al terminar, yo lo miro y él me observa con cara de preocupación. Sin pensarlo me acerco a él y lo abrazo sin poder contener el llanto.
— ¿Ajá, y por qué lloras? — Me dice con su cariño de siempre.
— No joda, “Pine”, yo estoy perdido en la droga, quiero dejarla, pero no puedo — Le cuento con voz quebrada.
— Mira, Leónidas también está en el vicio y cuándo le hace falta la dosis y no tiene plata el hijo del “Perro” y sus amigos se aprovechan de él, lo obligan a que les haga sexo oral a cambio de la droga. Dicen que hasta lo han violado. Si tú no quieres terminar como él, retírate de eso — Me dice “Pine” con carácter.
‘Yo quedo mudo y mirando lejos. No quiero acabar como Leónidas’, pienso.
He logrado ir alejándome del vicio durante un buen tiempo, pero hoy la ansiedad vuelve a inundar mi cabeza, ya no encuentro más formas de engañarla y evitar ir a robar para seguir alimentando este vicio.
Quizás, si voy de visita al gimnasio “Chico de Hierro” a ver entrenar a los boxeadores, logre espantar una vez más esta agonía.
Entrando al gimnasio y veo a tres pugilistas entrenando. También está Carlos Arturo Osorio recostado en una silla con su gorra puesta en la cara, aparentemente está dormido.
Inesperadamente, mi espíritu juguetón reaparece llevándome con sigilo hasta donde está él, se me ocurre quitarle la gorra y salir corriendo hacia afuera, lo hago y reacciona persiguiéndome adormitado por los alrededores del gimnasio.
Mi acción es solo un intento desesperado de derrotar una vez más los síntomas de mi adicción y recordar viejos tiempos. Me detengo y él me alcanza.
En medio del forcejeo yo le arrojo la gorra al suelo para pisoteársela y le provoco un infinito enojo a mi amigo y más reciente entrenador. Con él acostumbro a tener esta clase de juegos rudos.
Acabada la refriega, Carlos entra débil al gimnasio y toma de nuevo su asiento, mientras tanto, Martín Valdés, uno de los boxeadores, va en busca de un plato de sopa para reanimarlo, él solo bebe un sorbo y con voz temblorosa dice que se siente muy mal.
Varios cargamos y trajimos a Osorio al Hospital San Pablo, aquí lo estabilizaron y completó ya seis horas en observación. Se siente mejor y ha bajado varias veces de la camilla a pedir que le quiten las sondas para irse a casa.
En su hogar, Carlos pasó bien la noche de ayer viernes y la mañana de este sábado 25 de agosto de 2001, pero entrada la tarde le vino un fuerte dolor en el pecho y por eso sus familiares lo llevaron a la Clínica Madre Bernarda, en donde no lo quieren recibir.
“Los familiares del entrenador corrían a llevarlo a otro centro asistencial, cuando desafortunadamente falleció en el camino”: dice el desenlace de la trágica noticia que se esparce por los rincones de Cartagena, el país y el mundo a modo de escándalo con un señalamiento contra mí, como responsable del deceso.
En los periódicos y la televisión están diciendo además que yo le di golpes en la cabeza contra una pared. ‘Yo no hice tal cosa y quienes dicen eso ni siquiera estuvieron en el lugar’, me repito cada segundo tratando de convencerme de que no soy un asesino.
El temor de ser linchado me hizo buscar un escondite y mi conciencia limpia puja para entregarme. Al mismo tiempo, las autoridades siguen mi rastro y abren un proceso judicial por homicidio culposo con base a una denuncia presentada por familiares de Carlos.
Me declaro inocente ante la Fiscalía en una audiencia en la que se dio a conocer el dictamen de la necropsia. Este señala que el fallecimiento de Osorio se produjo por un paro respiratorio a causa de una obstrucción pulmonar, presión arterial alta y problemas de salud previos. Me declararon absuelto
Tras permanecer detenido casi una semana, me devolvieron la libertad, pero destruida. Ya no me sirve, porque en los barrios Fredonia, Chiquinquirá y República de Venezuela, donde habitaba Osorio, la gente se confabula para atraparme.
“Pine”, quien dentro de esa multitud es una de las pocas personas que cree mi versión, ha venido a advertirme.
— Maturana ¿Tu familia está en Sincelejo, verdad? Tú deberías irte para allá y no volver más a Cartagena. Porque aquí hay mucha gente que quiere que pagues con tu vida la muerte de Osorio — Me aconseja como un padre y de inmediato decido hacerle caso.
Enseguida pienso en Betty Narváez Terán, la madre de mi hija de 9 años y quien me ha soportado tantas cosas. Hace tres años ella se fue enojada para Colosó (Sucre), su tierra. Ese día Betty me encontró una bolsa de cocaína y de la rabia me hirió con un cuchillo en la mano izquierda.
Un tiempo después fui a su pueblo con el pretexto de ver a mi hija. Le recordé los bellos momentos que pasamos juntos en Cartagena y le prometí no volver a consumir drogas. Ella me dio su perdón, yo reconquisté su corazón y me quedé viviendo allá con ella.
Hace cuatro meses le asesinaron varios familiares en Colosó por eso luego decidimos irnos a vivir a Sincelejo con su mamá, quien compró una casa en el barrio Villa Mady para huir de la violencia de los Montes de María.
Nosotros nos salvamos gracias a su idea de vestirnos con ropa oscura todas las tardes e irnos a dormir a los cañaverales cerca al pueblo, así evitamos que los violentos nos encontraran y masacraran en la vereda La Esmeralda, donde vivíamos primero.
La casa de Sincelejo tiene una sola habitación, allí inicialmente nos alojamos con 14 familiares, luego levantamos un ranchito en un lote prestado ubicado cerca de un arroyo que se inunda en invierno y se llevaba nuestras gallinas y cerdos.
Yo mensualmente vengo a Cartagena a cobrar un auxilio que me da la Alcaldía, aseo las cosas que aún tengo en el gimnasio donde vivía y a los pocos días regreso, sin embargo, esta vez me dieron ganas de drogarme y para evitarlo se me dio por ir al “Chico de Hierro” y quise hacerle esa broma a Osorio que se convirtió en mi nueva gran tragedia.
EXILIO EN SINCELEJO
Estrenando este exilio que me regaló el destino, ha nacido Carmen, mi segunda hija y mi nueva inspiración para salir a buscar diariamente el sustento de mi familia, cargando bultos en el mercado y vendiendo rifas en las calles de Sincelejo.
Los fines de semana también me «rebusco» cargando los bates de un equipo de sóftbol de veteranos y recogiendo pelotas detrás del home plate en el Estadio 20 de Enero, en los partidos de béisbol profesional del equipo Toros de Sincelejo.
Aquí he encontrado mucho aprecio, admiración y respeto, aunque a veces, desde las gradas, algunas personas indiscretas me gritan: «¿Para eso quedó el campeón mundial de boxeo? Asesino, estás jodido». Pero no les presto atención y sigo concentrado, librando mi mejor pelea: la pelea contra las drogas, que exige de mí un esfuerzo diario, olvidar mi pasado y mantenerme enfocado en el futuro.
Acabo de terminar una jornada más vendiendo boletas de la rifa de una lavadora. Este no ha sido un día normal; presiento que algo malo me va a suceder. No tengo ganas de regresar a casa. Parece que el terror me ha invadido de nuevo, y una parte de mí vuelve a culparme por la muerte de Carlos Arturo Osorio.
Y es que unos vecinos le informaron a mi esposa que un hombre con actitud sospechosa ha ido varias veces al barrio preguntando por mí. Afortunadamente, no me ha encontrado.
Todo eso me tiene angustiado, y en las noches, cuando es hora de regresar a casa, como ahora, aumenta mi temor y vuelven mis delirios de persecución.
Arrastrando esta pesada carga emocional, atravieso el Parque Santander, camino despacio por el atrio de la Iglesia San Francisco de Asís y bajo por sus escalones dispuesto a cruzar la calle, cuando una camioneta blanca me intercepta y desde ella un hombre me llama:
—¡Maturana! Súbete a la camioneta.
El desconocido me mira a los ojos; yo observo a mi alrededor buscando por dónde huir.
El extraño insiste:
—Súbete a la camioneta, vamos a hablar.
Su voz imponente no me transmite confianza alguna.
Mis piernas permanecen inmóviles, y solo atino a hablar en voz alta para que las personas que observan, expectantes, queden como testigos.
—Ah, ¿usted es el que me anda buscando hace varios días, verdad? ¿Para qué, para matarme?
El hombre desciende del vehículo sin armas y se dirige hacia mí, desprovisto de toda mala intención. Me abraza y me dice:
—Te ando buscando porque quiero regalarte una casa.
Estando hospitalizado, el caritativo hombre le pidió a su esposa que trajera el periódico El Heraldo, y al leer una noticia sobre mi precaria situación, le contó: «Le prometí a Dios que, si me sacaba de esta enfermedad, haría una obra de caridad con alguien necesitado, y ese alguien es esta gloria del boxeo».
Recibí aquel regalo con mucha gratitud en mi corazón, tomándolo como una señal de que Dios me había perdonado, que en Sincelejo estaría mi hogar definitivo y que en esta ciudad tendría la segunda oportunidad que estaba buscando.
Han pasado ya cuatro años, y he alcanzado mis primeros 50 abriles. Estos han llegado junto con mi inclusión en el programa Glorias del Deporte de Coldeportes por mi título mundial amateur; gracias a esto, obtuve una pensión vitalicia.
La pensión que tanto esperé por haber conquistado el título mundial amateur —el único que hasta el momento ostenta Colombia— no fue fácil de conseguir. Con ella, he empezado a darle a mi familia una mejor calidad de vida.
Personas envidiosas y malintencionadas intentaron hacer creer al Gobierno nacional que mi título mundial no tenía ninguna validez, tal como lo hizo en su momento mi padre. Al final, mis amigos sincelejanos me defendieron y juntos vencimos.
Con mi jubilación, Betty, nuestra hija mayor, ha accedido a la universidad; empezó la carrera de psicología. Por su parte, Carmen, mi segunda hija, tiene asegurados sus estudios universitarios; ella quiere ser administradora de empresas.

Miguel María «Máscara» Maturana, tras su accidente. // Cortesía.
La vida pasa rápido. Es miércoles, 11 de septiembre de 2013. Me movilizo como parrillero en una mototaxi, voy desde mi casa a visitar a un amigo, y súbitamente un fuerte golpe convierte todo en oscuridad.
Sin saberlo, estoy entre agua sucia, lodo, piedras y sangre; mi cuerpo no se mueve. Escucho voces lejanas repitiendo frases que no entiendo. Ahora las oigo cada vez mejor, es como si me estuviera acercando a ellas, y ya hasta las comprendo.
Son almas reprendiendo sin cesar al demonio de la muerte para que vuelvan mis signos vitales. Me alejo de nuevo; es una dura batalla contra una fuerza descomunal ya vencida. Estoy cerca otra vez; abro los ojos y escucho gritos de júbilo.
Al fondo se oye la sirena de una ambulancia que viene a recogerme. Paramédicos y policías me sacan del arroyo de un pequeño puente adonde fui a parar.
Los uniformados son ayudados por esas mismas personas que resultaron ser compañeros de la iglesia a la cual asisto con mi familia todos los domingos.
Tengo traumas en el cráneo, cuello y abdomen; además, la parte posterior de mi pierna derecha está destrozada. Ese es el diagnóstico que entregan los médicos, mientras aún estoy aturdido en la fría camilla de una clínica, sin saber qué me ocurrió.

«Máscara» Maturana estuvo al borde de la muerte. //Cortesía.
«La imprudencia del conductor, que pasó de un carril a otro montándose al separador de la carretera, ocasionó el impacto contra un vehículo, sacando a ‘Máscara’ Maturana de la motocicleta y yendo a caer debajo de un puente», escucho que dicen en mi pequeña radio.
Hoy, a mis 64 años, no solo por haber vencido las secuelas de aquel accidente, sino también por haber superado los demonios de la adicción a las drogas que casi acaban conmigo, la agresividad, la traición, el desamor de mi padre, la frustración, las acusaciones de cientos de personas, la persistente pobreza e incluso la muerte, me siento un hombre digno y grande. No es por haber sido campeón mundial, sino también porque reconstruí mi hogar y, contra todos los pronósticos, después de tantas veces en las que deseé no estarlo, estoy orgulloso de estar vivo.

«Máscara» Maturana vive en Sincelejo hace varias décadas con sus dos hijas y su esposa Betty Narváez.